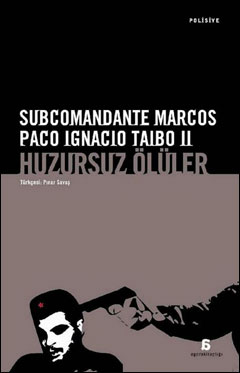Siendo muy joven, fue marino y viajó al Japón. Después trabajó en un molino y como electricista del ferrocarril. Fue agitador social y estuvo preso. Intentó estudiar en la Universidad de California y falló. Se volvió pescador furtivo y como eso no le funcionó, se pasó a la Patrulla Pesquera de California. Construyó un barco con sus manos para navegar por el mundo. Participó de la fiebre del oro, pero enfermó y un sacerdote le salvó la vida. Le gustaban los libros. Un día se convirtió en escritor, se hizo rico y se compró un campo. Dicen que se llamaba Jack London y que sabía contar buenas historias.
Supuesto hijo de un astrólogo, London nació en San Francisco el 12 de enero de 1876 y murió el 22 de noviembre de 1916. El terremoto que San Francisco sufrió en 1906 destruyó buena parte de los archivos civiles de la ciudad y por eso no se sabe bien cuál era su nombre real. En cambio sí se conserva el New York Times del día después de su muerte que tituló –estimamos con una tipografía generosa– "Jakc London muere de repente en un racho". ¿Hay ironía en que uno de los escritores más profundamente norteamericano en carne y espíritu se llame como la capital de la vieja madre británica? En todo caso, su paseo europeo fue, claro está, correspondido con un libro, The People of the Abyss publicado en 1903 y traducido al español como Los de abajo.
En su prosa de la fricción sensible, el dolor y la muerte nunca fueron meros signos. Al contrario, son presencias reales de orden tangible, cuya única abstracción posible es en términos económicos de ganancia o pérdida. Un perro más, un hombre menos. Incluso la literatura fue, en ocasiones, sometida por su mano a la más extrema utilidad. "Escribo un libro cada tanto –afirmó sobre el final de su vida– para añadir trescientos o cuatrocientos acres más a mis propiedades."
La obra. London fue el autor prolífico de un mercado en expansión. Publicaba a un ritmo que hace quedar como perezoso al mismo César Aira: incontables colaboraciones para revistas y periódicos y dos o tres libros anuales a lo largo de veinte años. Aunque ejerció el ensayo (véase recuadro), el territorio donde su prosa rendía mejor era en la narración. Lo primero que hay que decir, entonces, es que de ninguna manera sus novelas atienden a la nomenclatura de "literatura juvenil", un género que existe menos que los prejuicios que intentan definirlo.
Es sabido que el soporte puede marcar las lecturas con una fuerza indeleble. Pero si generaciones enteras de lectores conocieron, en las colecciones Billiken o Robin Hood, Colmillo Blanco o El llamado de la selva, los best-sellers sobre el lobo y el perro respectivamente, eso tiene más que ver con las disposiciones de una tradición o con las necesidades de un lector joven que debe desarrollar todavía sus ideas sobre el coraje, la belleza y sus utilitarios. Pero todo esto no implica que esos mismos libros tenga fecha de vencimiento y puedan ser abandonados.
De hecho, eso que podría llamarse la "Doble Inversión Esopo" –animales que piensan y disfrutan la vida como hombres y hombres que actúan y gruñen como animales– no es tan simple como parece. Aunque London coquetea con la estructura de la fábula, sus textos, siempre lapidarios, muchas veces conservan la ambigüedad y proponen la violencia o la resignación antes que la moraleja.
Es verdad que la idea de "aventura" recorre su obra. Incluso tituló una novela con esa palabra en 1911. Pero, al mismo tiempo, decir que London es un gran narrador "de aventuras" es incompleto. Y esto se hace muy patente en la crudeza de cuentos como Hacer un fuego, quizás su obre breve más conocida, donde todo la magia se resume en la contundente y milimétrica descripción de un hombre que muere congelado.
El héroe carnívoro. Un trozo de carne es, entre otras, la historia de un hombre duro que cae. También, una abrasiva reflexión sobre la juventud y la vejez que tiene su versión cínica en Mugger, el cocodrilo carroñero que grita al borde del río "¡Respetad a los ancianos!" durante todo el cuento Los enterradores.
Minucioso y sintético, llamando a las cosas por su nombre en cuanto técnica pugilística, London no toca de oído y vuelve a narrar la historia más vieja del mundo, una pelea entre el veterano Tom King y el joven y ascendente Sandel, llegado de Nueva Zelanda a hacerse un lugar en el box australiano. El primero tuvo fama y ahora necesita las "treinta esterlinas" de la bolsa para darle de comer a sus hijos. (La película Cinderella Man de Ron Howard, con Rusell Crowe como Jim Braddock, le debe todo lo bueno que tiene, desde la psicología de los personajes hasta el vestuario.)
Hay muchas cosas interesantes en los pliegues de esos rounds, en los que Tom pelea antes con la cabeza que con los puños. London pone el instinto en escritura lineal y juega con las percepciones conscientes e inconscientes del castigado protagonista, cuyos nudillos están dañados y sus piernas se acalambran pero su comprensión del deporte se parece al de un oficioso artesano. De hecho, cuando Tom ve al otro puede deducir qué es, de qué está hecho y por qué hace lo que hace. Este desdoblamiento parece simple pero escritores mucho más formados, virtuosos y reputados que London nunca pudieron hacerlo con esa eficiencia y honestidad, demasiado egocéntricos, o demasiado perezosos, o demasiado envueltos como estaban en los juegos del lenguaje.
Así, en el centro de la ideología del relato, el joven siempre elimina al viejo con su fuerza bruta, y después paga con su juventud la experiencia. O sea, darwinismo social lejos de Darwin, ciencia mal entendida pero muy útil para redactar situaciones conmovedoras: "Y abandonaba el hogar para hundirse en la noche, para conseguir carne para su pareja y sus cachorros. No como un trabajador moderno que va hacia la tortura de su máquina, sino en la forma primitiva, antigua, regia, animal, a pelear por ello."
El planteo del veterano es inteligente: "Sandel debía desgastar la espuma de la juventud antes que la madurez discreta pudiera atreverse a una represalia". Pero está hambriento y es incapaz de rematar a su contendiente. Por supuesto, termina perdiendo la pelea. La frase clave del relato, la que apuntala el título, es tan simple como contundente: "Un relámpago de amargura y recordó el trozo de carne y deseó tenerlo en ese momento detrás del golpe".
Alaska y misiones. Es tan probable que el Tyler Durden de El club de la Pelea leyera a London mientras preparaba bombas químicas como es seguro que el Remo Erdosain de Arlt anhelaba los paisajes sobre los que escribía, tanto por bucólicos como por sórdidos y explosivos. El escenario de los relatos de London, en todo caso, está compuesto por una serie de Estados amorfos y semicivilizados que albergan una extensa corte de los milagros, tierra fértil para la revolución, el crimen y la tragedia.
A fines de los veinte y principios de los treinta, los lectores porteños supieron que el Rufián Melancólico tenía pensado financiar operaciones subversivas con prostíbulos y eso quedo en el imaginario popular. Menos se recuerda que esperaba noticias de intrépidos buscadores de oro despachados a la Patagonia. London también tuvo ese sueño. Pero una vez más padeció en carne propia el coletazo de la realidad. En vez del enriquecimiento instantáneo, la expedición le retribuyó con un escorbuto que le hizo perder buena parte de su dentadura. "Tratándose de un cuento de mineros, y, a decir verdad, de uno más verdadero de lo que puede parecer, es esperable que sea un cuento de mala suerte" escribió en Demasiado oro.
Self made man proto-comunista, London fue uno de los fundadores de la poética de la experiencia y del "narrar bien" antes que el siempre infantil y dudoso "escribir bien". El siglo XX literario de su país simplemente le debe todo. Desde los minimalistas a la Raymond Carver, que supieron rescatar su mirada sobre el reverso proletario del sueño americano, hasta los jugosos motivos del vagabundo Jack Keroauc, culminando anticipadamente en la gran epifanía corporal de Ernest Hemingway que aprendió de London a sostener sus libros con bíceps y cabeza, aunque en los accidentes y en las peleas de bares se la rompieran de forma reiterada.
Pero lo más llamativo quizás sea el contraste que la lectura de la obra de London genera hoy con los pálidos escritores contemporáneos, envueltos en tristes refriegas por premios, tradiciones y sistemas, preguntándose qué es y que no es "la buena literatura". En este sentido, London no es un intelectual de preguntas, sino un narrador de certezas. Su acertividad es completa: la diferencia entre comer y no comer te puede llevar a la ruina; nunca se viaja solo por la zona de Klondike en invierno; no es lo mismo tener tres balas que trescientas; lo primitivo existe en nosotros y ningún tendido eléctrico, ningún artefacto, ni la locomotora ni la web, van a erradicarlo.
De allí que sea Horacio Quiroga con quién se hubiera entendido a la perfección aunque él balbuceara el español y Quiroga sólo pudiera imaginar el inglés. Su conversación habría girado alrededor de cuál es la mejor forma de calafatear una canoa o cuántas veces hay que cortar y chupar la zona donde mordió una serpiente. Quiroga le habría envidiado los interminables bosques de coníferas y London se habría desvivido por conocer más detalles sobre ese lugar húmedo donde el frío es una utopía, es la flora y no la fauna la que parece sofocar la existencia humana y las caídas de agua tiene nombres como La garganta del diablo, con el que, tanto el norteamericano como el sudamericano, podrían haber bautizado un cuento o una novela.
Sobre el final del encuentro, quizás uno de los dos mencionaría que escribe libros y el otro le respondería que alguna vez le gustaría leerlos. Es probable que, tiempo después, hayan afilado juntos sus cuchillos y limpiado sus botas en el lugar donde se encuentran los suicidas antes de encarar el largo y tedioso camino del purgatorio.
La música de fondo para leer a London puede ser el silencio blanco que volvía locos a los viajeros de Alaska o mejor la mezcla de visceralidad y talento de Credence Clearwater Revival, sobre todo superclásicos como Working class hero o I heard it through the grapevine. El suyo, entonces, es un paisaje lleno de idealistas carnívoros, gente práctica que trabaja con las manos y llora sus razonamientos, que vive y muere con la misma intensidad, que sueña y reza la plegaria de la tierra con un puñado de sal y fe en el horizonte como único equipaje necesario para recorrer todas las gracias y desdichas del mundo.