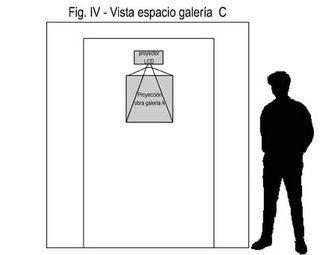El Gran Duplicador Americano

Ochenta dibujos y collages de diferentes épocas es lo que podrá verse muy pronto en el MALBA. Después de tres escalas importantes en San Pablo, Curitiba y Río de Janeiro, el esmerado trabajo de Roy Lichtenstein llega a la Argentina, precedido por su fama.
Nacido en 1923 en la ciudad de Nueva York, como todo artista de su envergadura, Lichtenstein está rodeado de mitos. Se habla de su lujoso atelier, del caballete hidráulico que usaba para girar los cuadros trescientos sesenta grados, de los distintos aparatos con los que proyectaba imágenes sobre las telas para luego copiarlas. Se recuerdan sus trabajos como decorador de vidrieras, el obligado paso por la ilustración y la afirmación verosímil y suave de que no pensaba mucho en sus obras. Su primera muestra personal fue en 1951, pero su década es la de 60. Sus reinterpretaciones del cubismo –nunca dejó de versionar las obras de arte de la cultura alta– y su pasó fugaz por el expresionismo abstracto cedieron su lugar a un experimentación clara y definida.
La temprana irrupción de “Waahm!”, donde un cazabombardero dispara un cohete que estalla produciendo la onomatopeya del título, abrió el camino en 1963. “Hay muchas cosas útiles y vitales en el arte comercial –dijo cuando le preguntaron por el movimiento Pop– pero que eso no significa que aboguemos por la estupidez o el terrorismo”.
Versiones. Objetos banales, productos de consumo. Pero sobre todo, escenas de acción y rubias llorando. Esos fueron sus temas: la gama completa del efectismo y la adrenalina cuyo paradigma innegable es la infinita historieta norteamericana. Precisa, su pintura avanza con la potencia de los colores primarios y a veces, no siempre, exagera la técnica de puntos señalando un procedimiento y un origen. La violencia de la copia y el sondeo de lugares poco prestigiosos –el Pato Donald, una naturaleza muerta, el rostro melodramático de un personaje femenino– van un poco más allá como procedimiento genuino de producción de sentido precisamente porque sus copias no son exactas y sus apropiaciones fueron coherentes.
Festivo y lúdico, buscando síntesis, Lichtenstein saca elementos de los originales, subraya y descompone. ¿Qué pensaron los dibujantes de comics Irv Novick y Russ Heath, de los que Lichtenstein partió tantas veces, cuando vieron los precios a los que llegaban cuadros como “Torpedo... Los!” que se vendió en Christie´s por cinco millones y medio de dólares a fines de la década del 80? ¿Se indignaron, sonrieron con ironía, reconocieron que había, más allá del snobismo, una distancia innegable entre la revista de papel arrugado y la pared de un coleccionista de arte?
Pero el éxito no fue inmediato. Hubo resistencia. Se tildó Lichtenstein de impostor y pueril. La revista Life llegó a preguntarse si estaba frente al peor al peor artista de América. El giro conceptual le pesó y fue visto como un claustrofóbico obsesionado consigo mismo. Por su parte, él aparecía poco, sobre todo si se lo compara con las performances nocturnas de Warhol. En una entrevista dijo que sus cuadros no tenía nada que ver con el “mirá en lo que nos convertimos”.
Hoy queda descartada la intención irónica, la denuncia o la simple provocación. Su convicción estética aparece cada vez más clara porque lo que hay es seducción. Y la que él sintió por el arte sutil de las diferencias y los desplazamientos de la mirada es opacada por la fascinación que sus obras ejercen sobre nosotros, apoyadas en el contundente poder libidinal de la cultura de masas que nos mira como un abismo.
Vitalidad. “De todos los misterios del arte moderno, el más enigmático es la metamorfosis de los dibujos animados” escribió Salvador Dalí en su ensayo De cómo Elvis Presley se convierte en un Roy Lichtenstein. Si reconocemos que hay enigma, el de Lichtestein es muy diferente al de Warhol. Y si el diálogo entre Duchamps y Warhol nunca queda del todo claro, Lichtenstein reconstruye un sensible ready-made al cuadrado porque los materiales que usa son arte, masivo pero arte al fin.
En su continuación de la consigna de vanguardia su voz le habla a Duchamps para tildarlo de moralista. Como si señalara que existe un después más ambiguo y narrativo que un simple mingitorio. Si los comics con los que trabajaba eran innegablemente argumentales, Lictenstein también cuenta otra historia. La épica o el erotismo, sí, pero enseguida, desde el fondo de su apropiación aparece el artista del siglo XX, presionado por la seducción irrefrenable que ejerce sobre él la cultura de masas.
En 1994, el Guggeheim le dedicó una retrospectiva completa. Murió en 1997 de una neumonía. Su obra, finalmente, es una no tan extraña forma de la felicidad. Y él vive, sospechoso Pierre Menard americano, en una esquina de Brooklyn mientras alguien espera, toma un café y hojea una revista que cuenta adulterios y explosiones.